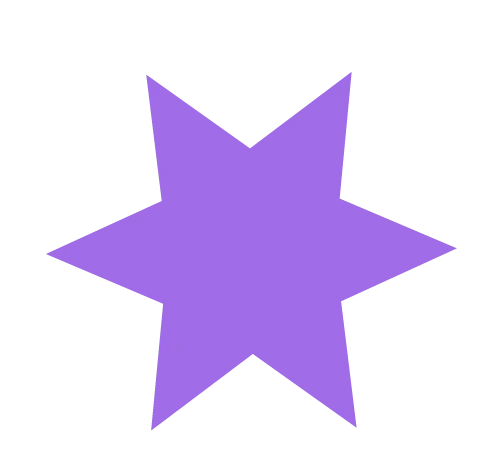1996. Empezaba la segunda mitad de una década transformadora, en Japón se lanzaba el primer videojuego de Pokemon, en España José María Aznar terminaba con la hegemonía socialista que durante 14 años lideró Felipe González. Más hacia el Caribe, Venezuela se hacía con la cuarta corona del Miss Universo, puesta de forma impecable en la cabeza de Alicia Machado, consolidando la fama bien merecida de país productor de misses… las más guapas del mundo.
Mientras tanto, en la vereda 57 de Tronconal V, un barrio obrero de Barcelona (Venezuela) y famoso por sus índices delictivos, el año 1996 transcurría ajeno a lo que sucedía en el mundo. En casa de «la negra» olía a salsa de tomate casera, con orégano y albahaca, y a masa levantándose gracias al efecto de la levadura. Mi madre y yo le hacíamos la competencia al sol. Ella se levantaba antes que yo, a amasar harina de trigo, hervir tomates maduros y preparar todo lo necesario para la faena del día. Ya era Semana Santa y nuestra ciudad -rodeada de playas que atraían a turistas de cualquier rincón del país- se volvía un disparate de gente. Estaba claro, había que aprovechar el momento para intentar sacar a relucir los talentos culinarios de la que me crió, para ganarnos el pan de una manera creativa, digna y sabrosa.
Estira la masa, ponle la salsa, el queso mozzarella, jamón, hierbas. Ahora al horno. Una y otra vez, hasta que teníamos cantidad suficiente -o al menos la que nuestra espalda podía soportar-, para dirigirnos con nuestra mejor sonrisa a donde más potenciales clientes había para nuestras pizzas: la playa.

Yo tenía 8 años. No conocía lo que era vergüenza, ni el cansancio. Mi motivación era venderle a la gente las pizzas más ricas que había probado en mi vida. Me parecía que era un placer que nadie debía perderse ¡y menos por el precio en que las vendíamos!. Íbamos con una cava de plástico, llenas de pizzas cortadas en cuadrados de unos 12x12cm. Todas ellas distribuidas en capas separadas por un cuidado papel plata (de aluminio), adicional a un trapo limpio que era buenísimo para retener el calor de nuestras creaciones.
La logística era sencilla. Yo llevaba a mis hombros un burrito (una estructura de metal plegable que tenía una tela encima, que servía para poner la cava cada vez que parábamos ante el llamado de un cliente). Mi madre por su parte, llevaba a cuestas el producto a comercializar: la pizza casera.
¡Pizza! ¡Pizza! el sonido de la voz de mi madre gritando a unos decibelios incapaces de medir, precedía a mis pasos detrás de ella, gorra puesta y rizos amarillos que se batían con la brisa del mar. Nunca supe cuántos kilómetros hacíamos diaramente entre ir de una punta de la playa a la otra vendiendo nuestras pizzas. Sólo sé que cada vez que yo veía que quedaban unas dos o tres, me debatía entre la ilusión de ver que se vendían o la enorme recompensa que me representaría comérmelas en casa. ¡Un gran dilema!
Me encantaba ver la expresión de la gente cuando yo les daba una servilleta y con una pinza (que manejaba al dedillo), les ponía en sus manos el manjar italiano. Más me satisfacía ver la cara de mi madre cuando cobraba bolívar a bolívar, lo que sería nuestro sustento por las próximas semanas.
Recuerdo que uno de esos días, el viernes santo del 96, una familia joven e impregnada de esa indolencia que lamentablemente ha hecho callo en cada vez más personas, atendió a nuestro llamado. ¡Pizzeras, pizzeras! Yo, con toda la ilusión que logré reunir en ese momento, acudí corriendo con la pinza, el burrito y las servilletas a cuesta.
-¿Cuántas quiere señor?
– Dame dos.
– Vale, aquí las tiene (momento sonrisa). Son 5 Bolívares.
– ¿Quéeeeeeeee? ¿Tanto?
– Señor, si están muy baratas.
Acto seguido, el protagonista de ese momento agarró el trozo de masa que yo acababa de ponerle en las mano, y la levantó hacia arriba de sus ojos, diciéndome:
-Pero niña, si esta pizza está malísima. Es tan delgada que puedo ver el sol a través de ella. Es casi transparente-. Parafraseando estoy.
No sé cuántas neuronas usé para responderle al hombre que había prácticamente ofendido el trabajo de mi madre (porque no ofende quien quiere sino quien puede). Lo cierto es que me quedé tan satisfecha, que le pedía a Dios todos los días que fui a la playa volver a encontrarme con el indolente, para recordarle la verdad que le solté:
– Señor, las pizzas de mi mamá son las mejores del mundo. ¿No sabe usted que la masa mientras más delgada esté, es mejor? Así que en vez de 2,5 Bs., debería cobrarle 10 Bs. ¿Le parece bien?-
Mi madre dejó su molestia e indignación a un lado, la verdad es que no sé qué pensó en ese momento. El indolente no le quedó de otra que aceptar mi argumento y pagar.
Yo mientras tanto, ese día me sentí feliz, no porque había defendido como pude nuestra venta, sino porque mi madre me tenía en casa de sorpresa, una pizza transparente.